¿Por qué hablamos con nosotros mismos?

Cualquiera que haya observado alguna vez a un niño pequeño jugando habrá notado que murmura frases sobre lo que está haciendo o pensando: “Ahora voy a construir esta casa”, “El bebé se va a dormir porque tiene sueño”, “Cuidado, que viene el dragón”. El niño no habla con nadie, o mejor dicho, habla consigo mismo.
Este comportamiento fue observado por primera vez por Lev Vygotsky, un psicólogo ruso que estudió a niños en la década de 1920, concluyendo que este tipo de discurso es una parte vital del proceso de desarrollo, permitiendo al niño organizar pensamientos, regular el comportamiento y, probablemente, internalizar el lenguaje, que todavía está aprendiendo, como una herramienta para planificar y resolver problemas.
Y aunque como adultos podemos sentir vergüenza de admitirlo –o vergüenza cuando nos pillan–, la mayoría de nosotros seguimos teniendo conversaciones con nosotros mismos, a veces en voz alta, a veces solo dentro de nuestras cabezas. Se trata de una conducta muy común, a la que los psicólogos e investigadores del área denominan autoconversación o autodiálogo , que puede dividirse en habla privada (cuando hablamos con nosotros mismos en voz alta) y habla interna (cuando hablamos con nosotros mismos sólo en nuestros pensamientos).
“Las personas hablan consigo mismas por diversas razones. Por ejemplo, para ayudarles a resolver un problema, para motivarse, para generar nuevas ideas o para practicar interacciones sociales”, explica Charles Fernyhough, director del Centro de Investigación de la Experiencia Interior de la Universidad de Durham (Reino Unido) y autor del libro The Voices Within . Según el investigador, los estudios demuestran que este tipo de discurso es beneficioso en la infancia, ayudando a los niños a resolver problemas y a mantener la atención, y aunque hay menos investigaciones sobre este tema en adultos, hay razones para creer que tiene algunos de los mismos efectos positivos.
Aunque es difícil cuantificar este fenómeno, algunos estudios indican que el 96% de los adultos tiene estos diálogos internos, mientras que el 25% dice hablar consigo mismo en voz alta . “Se sabe que los niños son más propensos a hablar en voz alta consigo mismos y los adultos son más propensos a hacerlo en silencio, pero que en situaciones difíciles también pueden recurrir al habla privada [en voz alta]”.
Esto es lo que nos puede decir Thomas Brinthaupt , profesor emérito de la Middle Tennessee State University , en Estados Unidos, donde desarrolla investigaciones en las áreas de Psicología de la Personalidad, Psicología Social y Psicología de la Identidad. Recuerda que la primera vez que notó que estaba hablando consigo mismo en voz alta fue cuando, hace más de 30 años, se convirtió en padre y estaba lidiando con el desafío de la falta de sueño. Esto es lo que le llevó a esta área de investigación, a intentar responder a la pregunta: “Al fin y al cabo, ¿cuál es la función de hablar con nosotros mismos?”
Tres décadas y decenas de estudios sobre el tema después, consigue resumir la respuesta a esta pregunta en una frase sorprendentemente sencilla: “ Probablemente existan tantas razones para hablar contigo mismo como para hablar con otras personas ”, comienza respondiendo. A pesar de ello, asegura que las investigaciones han demostrado que “ una de las funciones más comunes es la autorregulación , es decir, el intento de controlar o ajustar nuestros pensamientos y comportamientos”.
La Escala de Autodiálogo (STS) , una escala que desarrolló para medir e identificar los distintos tipos de autodiálogo, también identifica otras funciones, "como la autocrítica (por ejemplo, cuando estamos enojados con nosotros mismos), el autorrefuerzo (es decir, cuando estamos satisfechos con nosotros mismos), la autogestión (es decir, tratar de averiguar lo que debemos hacer) y la evaluación social (como anticipar o repetir interacciones sociales)". Existen también otras escalas y estudios desarrollados por otros autores que también hacen referencia a las funciones del autodiálogo como intentar memorizar o recordar información, cambiar la perspectiva sobre una situación o problema y revivir conversaciones ya mantenidas con otras personas .
En cuanto a que habitualmente sea más común que tengamos estas conversaciones solo dentro de nuestra cabeza, sin hablar en voz alta, Thomas Brinthaupt destaca que aunque hay poca investigación al respecto, una de las razones es la inhibición social, es decir, a las personas les da vergüenza ser sorprendidas hablando consigo mismas porque esto se asocia a ideas como estar loco o tener un problema de salud mental. Por este motivo, generalmente tendemos a limitar el diálogo interno en voz alta a situaciones en las que es socialmente aceptable. “Como cuando un orador dice: 'Bueno, ¿dónde estaba?'; cuando una persona intenta averiguar qué le pasa a su computadora y dice: '¿Por qué no funciona esto?' o cuando los atletas intentan motivarse o concentrarse durante una competición, diciendo, por ejemplo: "¡Tú puedes hacerlo!".
Y si bien es cierto que a veces el diálogo interno, especialmente cuando se trata de un discurso desordenado o incoherente, puede ser un síntoma de un trastorno mental, la mayoría de las veces es solo una forma normal, muy común y saludable de intentar procesar y organizar nuestros pensamientos, emociones y conductas.
Mental es una sección de Observador dedicada exclusivamente a temas relacionados con la Salud Mental. Es fruto de una colaboración con el Hospital da Luz y Johnson & Johnson Innovative Medicine y cuenta con la colaboración del Colegio de Psiquiatría de la Ordenación Médica Portuguesa y de la Asociación Portuguesa de Psicólogos. Es un contenido editorial completamente independiente.
Una asociación con:


Con la colaboración de:
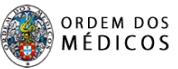

observador





