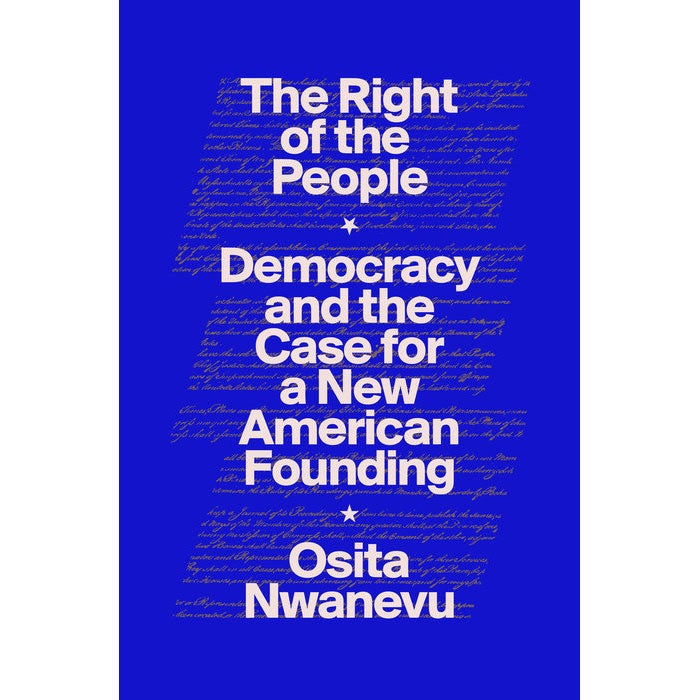¿La mejor manera de arreglar el Senado? Abolirlo.

 (ancho mínimo: 1024px)709px,
(ancho mínimo: 768px)620px,
calc(100vw - 30px)" ancho="1560">
(ancho mínimo: 1024px)709px,
(ancho mínimo: 768px)620px,
calc(100vw - 30px)" ancho="1560">Suscríbete a Slatest para recibir los análisis, las críticas y los consejos más profundos, todos los días en tu bandeja de entrada.
En un aspecto importante, el Senado moderno es más democrático que las cámaras altas legislativas de algunos países similares. En Francia y Alemania, los miembros de la cámara alta aún son seleccionados por otros funcionarios electos, en lugar de por el pueblo, al igual que los senadores estadounidenses antes de la 17.ª Enmienda de 1913. Aun así, en casi todos los demás aspectos democráticos, nuestro Senado es uno de los peores órganos deliberativos del mundo.
Las fallas más flagrantes del Senado son, en realidad, aspectos de su diseño básico, pero al igual que con la Cámara de Representantes, las reglas y procedimientos que la cámara ha adoptado para sí misma también importan. Una regla particularmente importante ha atraído renovada atención en los últimos años. Si bien el Senado aparentemente funciona por mayoría, se necesita el apoyo de una supermayoría (desde 1975, tres quintos de la cámara, o 60 senadores) para cerrar los debates. Funcionalmente, esto significa que un proyecto de ley puede quedar en el limbo a menos que 60 senadores lo apoyen lo suficiente como para finalizar el debate y llevarlo a votación. Sin esa supermayoría, la minoría que se opone a un proyecto de ley puede mantener los debates en un intento de debilitar a sus partidarios, una táctica conocida como filibusterismo. La mera amenaza de un filibusterismo hoy en día es suficiente para torpedear la legislación sin 60 votos, una situación que significa que la mayoría de los proyectos de ley no pueden aprobarse en el Congreso sin una supermayoría en el Senado.
Más allá de la naturaleza contramayoritaria del filibusterismo, el Senado es inequitativo por diseño, gracias a la contribución igualitaria de los senadores en todos los estados, independientemente de su población, una característica a la que fundadores como James Madison y Alexander Hamilton se opusieron vehementemente antes de que los estados pequeños forzaran un acuerdo en la Convención Constitucional. Las disparidades que hicieron de la representación igualitaria un trago tan amargo para ellos no han hecho más que profundizarse desde la redacción de la Constitución. En teoría, los estados que representan menos del 20 % de la población del país pueden tener mayoría en el Senado, mientras que los estados que representan tan solo el 11 % de la población pueden bloquear la legislación mediante el filibusterismo. En 1787, Virginia, entonces el estado más grande, tenía una población 12 o 13 veces mayor que Delaware, el estado más pequeño, que tanto había hecho para impulsar la representación igualitaria en la convención. Pero nuestro estado más grande hoy, California —que, por sí solo, estaría entre los 40 países más grandes del mundo— tiene una población más de 67 veces mayor que nuestro estado más pequeño hoy, Wyoming. Matemáticamente, debido a que ambos tienen dos escaños en el Senado, cada residente de Wyoming tiene 67 veces más representación en la cámara que cada residente de California.
Las reformas más fáciles de impulsar en el Senado serían cambios en el reglamento de la cámara, que no es inamovible. El partido mayoritario puede votar para cambiar radicalmente la forma de hacer las cosas, siempre que logre un acuerdo sobre dichos cambios. En los últimos años, los demócratas han llegado a una especie de consenso sobre el filibusterismo legislativo, que, de nuevo, ya se ha eliminado para los nombramientos de los poderes ejecutivo y judicial; cualquier persona nominada por el presidente para un puesto puede ser aprobada con una mayoría simple de la cámara. Sin embargo, el filibusterismo sigue vigente para toda legislación que no pueda aprobarse mediante el proceso de conciliación presupuestaria, diseñado para asuntos presupuestarios.
Una sugerencia, respaldada por el expresidente Joe Biden y reformistas cautelosos, es el regreso al filibusterismo verbal, obligando a quienes buscan bloquear la legislación a permanecer en el Senado y hablar durante horas, como antes. Pero esto no sería una reforma democrática. Dejaría el filibusterismo intacto y, de hecho, solo acentuaría su absurdo.
En lugar de introducir pruebas de resistencia física en el proceso de formulación de políticas, otros reformistas han sugerido, con mayor contundencia, dotar al filibusterismo de mayoritaria, por ejemplo, estipulando que los proyectos de ley apoyados por una supermayoría de la Cámara de Representantes puedan ser aprobados por mayorías simples en el Senado, o que solo los senadores que representen a la mayoría de la población puedan utilizar el filibusterismo. Esta última idea, en particular, representaría una clara mejora democrática respecto al statu quo. Por supuesto, también lo sería la abolición total del filibusterismo.
Aun así, reformar o eliminar el filibusterismo no solucionará las desigualdades fundamentales del Senado: la proporción equitativa de senadores para todos los estados, irrespetuosa con la población, es democráticamente insostenible. Lamentablemente, la contribución equitativa en el Senado es una de las pocas disposiciones de la Constitución que son esencialmente inenmendables: según el Artículo 5, modificar ese aspecto del diseño básico de la cámara aparentemente requiere el consentimiento unánime de todos los estados. Algunos reformistas argumentan que esta prohibición puede ignorarse o eludirse de alguna manera; tal vez podríamos aprobar una enmienda que elimine la cláusula que estipula que el Senado no puede ser enmendado, y luego enmendar el Senado con otra enmienda.
¿Qué diseños alternativos para el Senado podríamos considerar, suponiendo que los cambios fueran posibles? La modificación más obvia, por supuesto, sería asignar senadores proporcionalmente a la población de cada estado. Pero algunos reformistas, argumentando que hemos superado la necesidad de una cámara alta con poderes, han sugerido que el Senado podría transformarse mediante una enmienda en un órgano principalmente ceremonial, como la Cámara de los Lores del Reino Unido, que fue perdiendo gradualmente poderes en favor de la Cámara de los Comunes. En 2018, el congresista por Michigan John Dingell, el congresista con más años de servicio en la historia de Estados Unidos, apoyó una idea mucho más simple: el Senado, argumentó, simplemente debería abolirse.
Después de todo, no es obvio que necesitemos una legislatura bicameral. Aproximadamente dos tercios de los países del mundo tienen una sola cámara legislativa, sin contar países técnicamente bicamerales como el Reino Unido, donde una sola cámara ostenta casi todo el poder legislativo real.
El federalismo —la idea de que los intereses de los estados, como entidades, deben estar representados en la legislatura como si fueran ciudadanos— no es una defensa democrática muy convincente, especialmente en un país como el nuestro, donde los estados ya tienen tanto poder independiente que los gobiernos estatales a menudo frustran los objetivos del gobierno federal. Y deberíamos abandonar la idea de que las decisiones de los representantes elegidos por voto popular en una cámara grande y poblacional como la Cámara de Representantes deben ser revisadas por un cuerpo más pequeño y lento de políticos de élite. De hecho, si estamos totalmente decididos a tener dos cámaras, podríamos considerar que una de ellas sea aún más representativa del público que la Cámara de Representantes; quizás, como argumentan teóricos como Tom Malleson, convirtiéndola en una asamblea deliberativa de ciudadanos comunes elegidos por sorteo.
Imaginemos una Cámara del Pueblo compuesta, por ejemplo, por mil personas elegidas al azar (y estratificadas para garantizar una representación precisa en cuanto a género, raza, clase y otras líneas importantes). Estos miembros podrían cumplir mandatos de cuatro años. Durante los dos primeros años carecerían de poder legislativo, durante los cuales recibirían formación sustancial en cuestiones de presupuestos, impuestos y justicia distributiva; estarían expuestos a los diversos ámbitos de gobierno; tomarían clases sobre cómo deliberar de forma racional, empática y con sentido del bien común; y realizarían prácticas en un departamento de políticas específico, como Salud, Energía o Medio Ambiente. En la segunda mitad de su mandato, los miembros tendrían poder legislativo, quizás dividido en diez departamentos con cien miembros cada uno. Cada departamento deliberaría sobre los asuntos de su competencia (de forma similar a las Asambleas Ciudadanas), antes de presentar propuestas legislativas para que el pleno las votara y se convirtieran en ley.
Experimentos deliberativos en Canadá, el Reino Unido, Francia, España, Bélgica, los Países Bajos e incluso aquí en Estados Unidos han demostrado que los ciudadanos comunes son plenamente capaces de debatir productivamente los problemas entre sí y consultar con expertos sobre políticas públicas en entornos similares a asambleas. La dificultad con estos esquemas tiene menos que ver con la competencia de la ciudadanía que con su escasa participación: existe un problema democrático, si consideramos la capacidad de decisión como una preocupación democrática, en que un subconjunto del público seleccionado al azar, incluso uno demográficamente representativo, tome decisiones por el público en lugar de que todo el público decida por sí mismo. Dados todos los factores que pueden influir en la toma de decisiones de los grupos (personalidades, temperamentos y estados de ánimo individuales; diferencias en la capacidad de escritura y habla, etc.), no tiene mucho sentido suponer que una asamblea de individuos seleccionada al azar deliberaría o actuaría igual que cualquier otro grupo de personas seleccionado al azar o el público en general. Pero algo así como una Casa del Pueblo podría ser útil como una especie de órgano asesor, una forma de poner a nuestros representantes y responsables de políticas en contacto regular con un sector representativo de los Estados Unidos y un grupo que podría ser encuestado y consultado por la prensa con fines informativos sobre asuntos ante la legislatura.
Independientemente de si nos decidimos por una idea como esta o no, deberíamos pensar con ambición en cómo podría ser una legislatura más democrática. Sea cual sea la forma que adopte la próxima, ciertamente no debería parecerse al Congreso tal como lo conocemos.
Esta pieza es una adaptación del libro El derecho del pueblo de Osita Nwanevu. Copyright © 2025 del autor y reimpreso con autorización de Penguin Random House.
 Suscríbete al boletín vespertino de Slate.
Suscríbete al boletín vespertino de Slate.