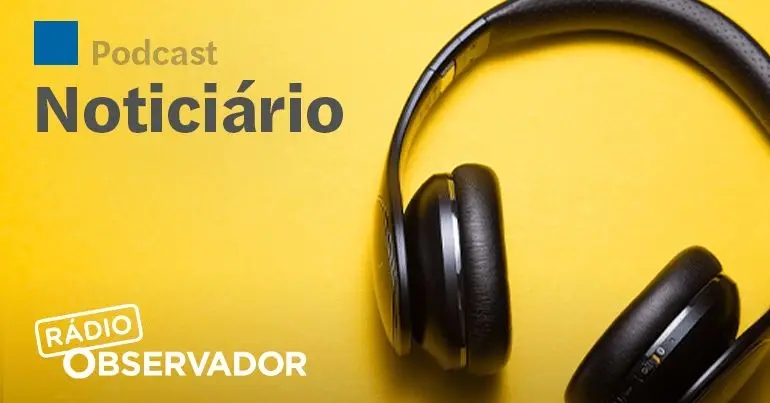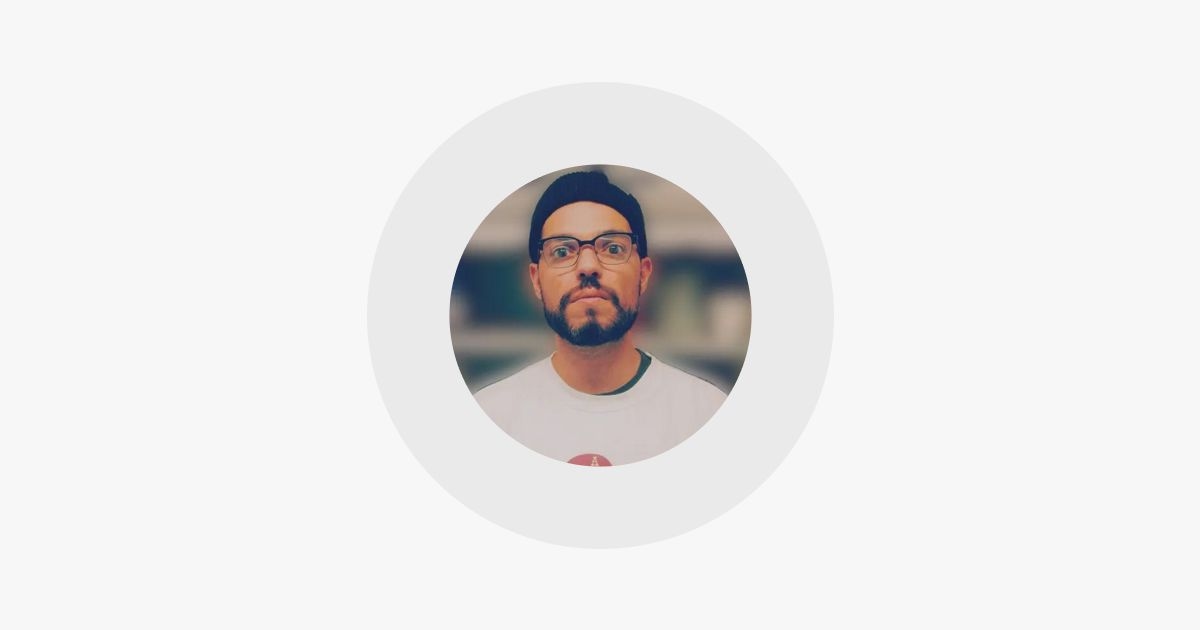No se puede hablar de inmigración sin hablar también de emigración.

Esta semana volví a pensar en la emigración portuguesa. No por la razón que domina la opinión pública, sino al contrario. Todo el mundo habla de inmigración, pero es imposible hablar de inmigración sin hablar de quienes emigraron antes.
Portugal experimentó la mayor ola de emigración cualificada de su historia democrática durante el siglo XXI. Según el Observatorio de la Emigración, «la proporción de emigrantes con estudios superiores ha aumentado de forma constante en la última década». Las estimaciones más citadas apuntan a que unos 194 000 jóvenes portugueses graduados emigraron entre 2014 y 2023. Estas cifras son objeto de debate entre investigadores, asociaciones y centros de estudios; no son una mera anécdota.
Hay un aspecto que no debe confundirse: es legítimo, e incluso loable, que alguien quiera irse para crecer, aprender, adquirir experiencia y comprender el contexto. La movilidad es parte natural de una sociedad abierta. Lo que más me preocupa no es el hecho de irse, sino la imposibilidad de facilitar el regreso.
El problema estructural no es la libertad individual. Es la falta de una estrategia colectiva.
Porque las cifras lo demuestran. La inversión pública acumulada en la formación de estos graduados se ha estimado en unos 19 000 millones de euros en la última década, sumando los costes directos de la formación y los costes futuros de reposición. Esto equivale al presupuesto sanitario anual.
Esto no es retórica, son cifras. El país financia el capital humano, y este capital humano genera PIB en otros países.
Las motivaciones personales para emigrar son reales y legítimas. Pero la consecuencia estructural es simple: perdemos cualificaciones promedio en el mercado laboral.
Al perder graduados, Portugal pierde productividad potencial y capacidad de innovación. El economista Ricardo Paes Mamede ha afirmado repetidamente que «sin cualificaciones no hay productividad, y sin productividad no hay salarios» (entrevista con TSF, 2022). Esta cadena de acontecimientos es un hecho.
Existe, además, un segundo efecto: el envejecimiento acelerado de la población residente. Quienes emigran son más jóvenes. Quienes permanecen se concentran cada vez más en los grupos de edad con mayor consumo de servicios sanitarios y menor participación en la actividad económica. Esto repercute directamente en el Sistema Nacional de Salud y en las finanzas públicas.
Y luego hablamos de inmigración como si fuera una variable independiente. Cuando, en realidad, es un mecanismo de reemplazo: llenar el vacío que deja la partida de mano de obra calificada con mano de obra poco calificada.
El tema de la inmigración es importante. Pero su relevancia no radica únicamente en el número de personas que ingresan al país. Surge de una decisión previa: la incapacidad de retener la inmigración.
Lo que le falta al debate público es la comprensión de que se trata de una cuestión económica y estratégica, y no solo de una "tendencia sociológica".
La pregunta importante no es por qué los jóvenes quieren irse; eso es perfectamente natural. La pregunta importante es por qué no hemos logrado convertirnos en un país donde valga la pena regresar.
observador